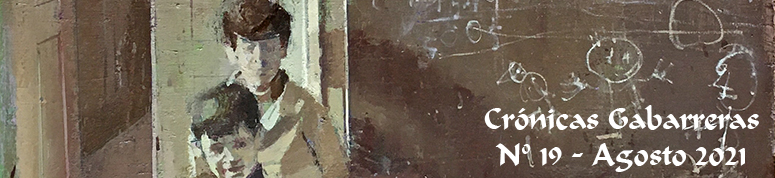
| Crónicas gabarreras: Inicio > La Escuela > Escuela de Valsaín (Mario Antón Lobo). |

El olor a leña de roble. También la cara expectante de la muchachada, como diciendo “con este nos vamos a entender”. Luego nada: no se cumplía una semana y me cambiaban de destino.
Unos años después, con la golosina de ir a comer a casa, opté por Valsaín y se me consiguió. Venía buscando el olor a leña de roble que había dejado nada más abrir la puerta, antes de entrar al aula. Lo que encontré fue un bautismo profesional: la variedad del hecho educativo y, sobre todo, su dificultad.
Considero que la labor de educar es la más difícil del mundo porque consiste en dar a cada uno lo suyo. Y es tan difícil o más entrar en cada uno para ver qué le corresponde…: eso si quieres, si puedes, si sabes, si te dejan, entrar.
Yo llegué a un pacto, más conmigo mismo que con mis alumnos: trataría de mejorar su nivel de lectura y a cambio les daría el graduado escolar. Me truncó el plan un inspector sensato que recondujo mis buenas intenciones al cauce de lo ortodoxia; no sé si llegué a ser un maestro normal.

Valsaín, su geografía, su naturaleza,
se presentaban ante mí como
la versión más plausible del paraíso.
Así lo viví, así quise transmitirlo
y disfrutarlo. Todo me parecía bonito:
el otoño, el frío, el ulular del
viento en la valla del patio, la nieve,
por supuesto, la crecida del río que
nos tocó, las montañas, suaves
unas, agrestes otras; las vacas
tan quietas durante las heladas
de invierno, la colección de perros
ladradores, el jabalí de Pablo; las
piedras desgastadas de la historia.
Allí empecé a nombrar a los árboles
a cada uno por su nombre, no
así los pájaros que por más que
lo intenté todavía no distingo en
la rama a un verdecillo de un verderón.
Creo que aprendí más de lo
que enseñé. Entre otras cosas que
los habitantes de aquel paraíso
eran listos como conejos y aunque
algunos, mis alumnos, leyeran
despacio, se defendían como
gato panza arriba. Sueltos por las
praderas, por las montañas, por
entre los pinos completaban un
paisaje de supervivencia, ahora la
llamaríamos ecológica y de desarrollo
sostenible, no sé si entonces
estaban puestas estas palabras.
En una ocasión fuimos a hacer un censo de animales y el que le
despachaba la leche a uno de mis
alumnos le dijo que no tenía ninguna
vaca, y por ahí seguido.
Vinieron las mejoras. Se acabó la
estufa y entró en funcionamiento
el radiador, a merced de Ramón, el
que atizaba la caldera. La señora
Genoveva nunca nos abandonó con
su limpieza. El olor a leña de roble
se fue difuminando. Apenas me
queda en la memoria algún teatro,
alguna excursión: a Doñana, a Madrid,
a Ávila. En cambio, todavía me
recuerdo por La Pértiga subiendo a
Matabueyes, por La Laguna de Pájaros,
por La Máquina Vieja, por La
Cueva del Monje, corriendo como
un animal más, pero preocupado de
reunir a la grey dispersa que se me
escabullía entre los pinos, entre las
rocas. Si hubiera sido consciente de
los peligros no habría salido del aula:
nunca lo volví a repetir en ningún sitio.
No se me van de la cabeza casi
todos los nombres de ellas, de ellos,
sus caras, en anécdotas variadas: el
transporte, la comida, subiendo, bajando,
torciéndose un pie, posando
para la foto, recibiendo, sin poder
huir, a las vacas que corren hacia
nosotros… Ahora, aquí, me gustaría
enunciar esos nombres, cada uno
con su característica más importante,
todas positivas, es lo bueno
de cualquier tiempo pasado, pero
resisto la tentación porque puedo
dejarme alguno de los que durante
cinco cursos fueron mi pasión;
no hay cosa que más me duela, en
este sentido, que haber despertado
el afecto en un alma inocente y que
el tiempo lo borre de mi memoria.
Por nada del mundo quisiera dejar
señalado a nadie o, más bien, no
quisiera dejar de señalar a nadie.
Tenía tanta juventud entonces que
abandoné aquel paraíso casi sin
nostalgia. La nostalgia me fue creciendo
a medida que me hacía viejo
y, cuando volvía, veía mi escuela,
cada vez menos mía.

Tuve la suerte de volver en otra
etapa breve de mi vida profesional,
oficialmente como maestro itinerante
de música. Ya no olía a roble
y los niños, tan distintos de los que
yo dejé, me parecieron extraños.
De vez en cuando, al volver de paseo
a Valsaín, al encontrármelos
por Segovia, he disfrutado del recuerdo
cariñoso de mis alumnos
y he comprobado su crecimiento,
como un labrador ve crecer el trigo.
Alguno, hubo tiempo para tanto, ya
no está y miramos al cielo para
hacerlo presente. Todos me brindaron
la oportunidad de vivir con
alegría en un paisaje de ensueño
y me enseñaron a enfrentarme a
una realidad no tan idílica: Gracias.
Yo, que nací en Tierra de Pinares, ya
no sé cuál es el aroma que más me
embriaga, si el de los pinos negrales
de la miera o el de los pinos madereros
de Valsaín cuyo perfume, desde
nuestro encuentro, renuevo de vez
en cuando y a mí me sabe, con todo
placer, a escuela de Valsaín.
Mario Antón Lonbo.