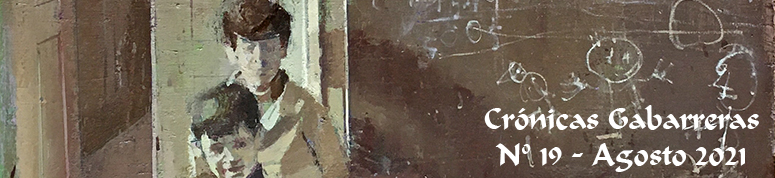
| Crónicas gabarreras: Inicio > La Escuela > Un año en mi pueblo. La Escuela (Pedro Merino García). |

Había pasado la Nochebuena y se terminaba el año 1945, cuyo invierno era, según los viejos del lugar, uno de los más fríos que ellos habían conocido, aunque todavía no había nevado en el valle, pero sí en las alturas. Como decía el tío Vicente: para los santos, la nieve en los altos, y para San Andrés, la nieve en los pies.
El tío Vicente era un hombre de avanzada edad, rondaba los ochenta años, o quizá más, y decía que la gente que había nacido en el siglo pasado era mucho más dura que la de este, porque el trabajo, el hambre y las calamidades hacían a los hombres más duros.
Él había ido a la escuela hasta los 14 años, que era la edad obligatoria. Pero como durante el periodo escolar tuvo que ir muchos días a trabajar para ayudar a su padre en las tareas del pinar, casi no pudo aprender a leer y escribir. Cuando dejó la escuela, se dedicó a los trabajos que casi todos los hombres del pueblo hacían; que eran, como ya hemos dicho, ir al pinar a cortar leña y bajarla con caballos y burros a los almacenes para venderla y sacar algún dinero.
Otros trabajaban en la fábrica de maderas, aunque tampoco estos se libraban de tener que ir después de su duro trabajo en la fábrica a por una carga de leña al pinar, porque los jornales de la fábrica eran muy bajos y no tenían más remedio que ir a ganar dos o tres duros más, que era lo que valía una carga de leña.
El día Año Nuevo por la mañana, los chicos en edad escolar íbamos a misa, aunque no nos gustaba mucho, pero el maestro, D. Tomás, y la maestra, Dª. Dolores, nos obligaban a ir, y al que no iba ya sabía lo que le esperaba cuando se reanudaran las clases después de las fiestas: toda la semana sin salir al recreo.
Así que todos estábamos deseando cumplir los catorce años para dejar de ir a la escuela y no ir a misa los domingos, y… ¡estrenar los primeros pantalones largos!
La misa la decía D. Andrés, que era un cura muy viejo. De él se decía que era muy bueno, pero que tenía mal genio; y así era, porque en ocasiones, cuando el maestro o la maestra faltaban a clase, él se ocupaba de dar las lecciones a los chicos y chicas. También nos hacía ir a la Doctrina, y al que no se sabía el catecismo o se portaba muy mal, le arreaba un par de tortas que lo dejaba tieso. Incluso los mozos más mayores, en ocasiones en las calles, los llamaba por cualquier motivo y ¡Zas! Ya tenían la mano en la cara. A los monaguillos que le ayudaban en misa, como se movieran o se rieran durante la misa, se volvía y guantazo que te crio, así que le era más difícil encontrar monaguillo que encontrar un billete de cinco pesetas en el cepillo.Marcelo, el mayor de la pandilla, era un buen muchacho. No pudo ir mucho a la escuela porque ya de muy joven tuvo que ir a trabajar al pinar para ayudar a su hermano mayor, con dos o tres burros para bajar leña y venderla y ganar un poco de dinero. Pero como le gustaba tanto el juego y los amigos, cuando terminaba su trabajo se lavaba y se iba a jugar. Algunas veces preparaba una travesura, y decía que la preparaba mientras cortaba leña. Éramos unos críos.
Y es que estas cosas ocurrieron allá por los años cuarenta en un pueblecito castellano, enclavado entre el Puerto de Navacerrada y Segovia, uno de los valles más bonitos de Castilla, junto al frío y cristalino río Eresma.
Pedro Merino García.